
Un relato de capa y espada de Emilio Carrere
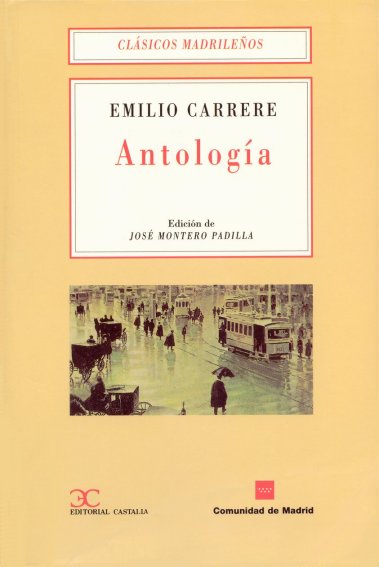
Emilio Carrere, nacido en Madrid en 1881 y fallecido en esta misma ciudad en 1947, es uno de tantos escritores olvidados -injustamente, como veremos más adelante- que configuran la abultada nómina de segundones de la literatura española, unos segundones que no se suelen estudiar en los libros de texto ni suelen ser conocidos, ni por supuesto leídos, por el común de la gente.
Por si fuera poco en Carrere, uno de los escritores madrileñistas por antonomasia, concurren además varios factores que contribuyen a hacer todavía más interesante su figura. Para empezar, su olvido actual contrasta vivamente con el prestigio del que gozó en vida, en una curiosa inversión de la tradicional necrofilia española que sólo reconoce a sus hijos ilustres con posterioridad a que éstos hayan fallecido. Carrere, por el contrario, fue sumamente popular en las décadas iniciales del siglo XX, no sólo entre la clase culta sino también -y esto resulta sorprendente- entre la popular, corriendo sus versos de boca en boca en un raro privilegio compartido por muy pocos autores.
Fue asimismo Carrere uno de estos escritores, o artistas, cuya biografía ya daría por sí sola para una novela: bohemio recalcitrante, excéntrico, mujeriego, noctámbulo impenitente, asiduo de antros de mala nota y amante del ocultismo y lo macabro, Carrere arrastraba su castiza imagen -capa, sombrero y pipa- por un Madrid nocturno poco adecuado para espíritus más burgueses que el suyo, obteniendo de primera mano inspiración para sus relatos en las fuentes más canallas de la entonces todavía provinciana capital de España. Incluso él mismo recurría frecuentemente a la picardía -lo que le valió el remoquete de Rey del refrito- de publicar varias veces una misma obra sin más trámite que un simple cambio de título para hacerla pasar por inédita. A modo de muestra de su extravagante personalidad, cabe reseñar que cuando estalló la guerra civil, al no sentirse seguro pese a no haberse involucrado en la política, se fingió loco refugiándose en un sanatorio psiquiátrico propiedad de un amigo suyo como un enfermo más, permaneciendo allí largo tiempo antes de recluirse en su propio domicilio, que no abandonaría hasta el final del conflicto.
No es de extrañar, con estos precedentes, que los personajes de sus relatos costumbristas (Bienaventurados los mansos, La cofradía de la pirueta, García de Tudela, La calavera de Atahualpa), herederos de la más rancia tradición picaresca española, sean siempre náufragos de la sociedad que se arrastran por los más bajos fondos del Madrid de su época, bohemios desarrapados, burgueses venidos a menos, sableadores profesionales, timadores y delincuentes de baja estofa que tienen en común algo tan básico y primordial como la busca -recurriendo al término utilizado por dos escritores tan dispares como Quevedo y Pío Baroja- de la supervivencia, más que subsistencia, diaria. Son historias amargas e impregnadas de humor negro que caen incluso en lo macabro, con unos protagonistas que, sin excepción, siempre se nos presentan como perdedores natos; pero son al mismo tiempo excelentes relatos, probablemente más reales, incluso en sus facetas más lúgubres, que buena parte de la literatura de su tiempo.
No se reduce la obra de Carrere a lo anteriormente citado, dado que fue asimismo un prolífico poeta y un articulista periodístico, manteniendo hasta su muerte una popular columna en el desaparecido diario Madrid. Mención aparte merece la curiosa novela La torre de los siete jorobados, una incursión en el género fantástico sumamente inusual en el marco de la literatura española de su época, llevada al cine por Edgar Neville en 1944 y recientemente reeditada por la editorial Valdemar. Aunque Carrere figura oficialmente como su autor, en realidad se trata de un curioso caso de negrismo, y perdóneseme por el neologismo. Corría el año 1924 cuando, alentado por la fama del escritor, un editor le compró el manuscrito de una novela presuntamente inédita que, en realidad, era tan sólo un relato corto ya publicado años atrás, unido a un rimero de notas y fragmentos incompletos de los que poco se podía sacar en limpio. Bohemio hasta el final Carrere se negó en redondo a terminar -más bien escribir- la novela, razón por la cual el chasqueado editor recurrió a un negro, es decir, un escritor anónimo que asumiera la tarea de hacerlo. El autor elegido fue un entonces joven y desconocido Jesús de Aragón, que años después se haría famoso publicando novelas de aventuras y de ciencia ficción bajo el seudónimo de Capitán Sirius, quien procuró imitar los más fielmente posible su cáustico estilo.
Completan la bibliografía de Carrere las denominadas Leyendas madrileñas, una de las cuales, la que lleva por título El reloj del amor y de la muerte, es la que nos interesa especialmente por desarrollarse parte de la misma en Alcalá. Se trata de una novela corta ambientada en el Madrid del reinado de Felipe IV y escrita con un estilo arcaizante que pretende imitar al lenguaje del Siglo de Oro. En ella se mezclan personajes reales y ficticios, pudiéndosele encontrar una cierta similitud con las populares aventuras del capitán Alatriste aunque, a diferencia de las novelas de Pérez Reverte, el argumento resulta ser mucho más folletinesco y enrevesado.
Éste, muy cinematográfico por cierto, se centra en una aventura galante del lujurioso monarca, que persigue conquistar a una joven doncella recluida por su familia, como medida de precaución, tras las tapias de un convento madrileño. La trama se verá complicada, muy al estilo de Carrere, con presuntos pactos con el diablo, lances de capa y espada, intervenciones de la Inquisición y entradas en escena de personajes reales tales como el duque de Híjar o el mismísimo Quevedo. Tan sólo en uno de los capítulos, el titulado El seductor, habla Carrere de nuestra ciudad, pero son varias las citas interesantes que conviene resaltar. Para situarlas en su contexto, es preciso reseñar previamente que Margarita Téllez de Portocarrero, la muchacha acechada por el monarca, es una joven huérfana, hija de un noble castellano que se había significado en la guerra de Flandes; pero dejemos que sea el propio Carrere quien lo narre:
A la muerte de sus padres, sólo le quedó a Margarita el parentesco de una vieja dama, hermana de don Hernández, que vivía en una casa infanzona en la muy noble y erudita ciudad complutense. (...) Vivía en la plaza y desde sus balcones se veía la maravilla arquitectónica de la Universidad, cuyo paraninfo fue palenque de Teresa, la celeste doctora de Ávila. Alcalá de Henares tenía entonces un vivir alegre de estudiantes y soldados, con las picardías y las serenatas de los sopistas y la galanura de los vistosos uniformes.
Incurre aquí el autor en un error -no será el único- al afirmar que santa Teresa, que efectivamente visitó Alcalá en varias ocasiones, intervino en algún tipo de debate universitario, algo impensable en esa época. Aprovecho la ocasión para advertir que el marco histórico en el que se desenvuelve el relato no deja de ser una mera excusa para desarrollarlo, siendo por ello su verosimilitud bastante discutible en ocasiones; algo, por otro lado, que no debía de preocupar mucho a Carrere y que, por supuesto, no menoscaba en absoluto la calidad literaria del mismo. Pero continuemos:
A primera hora de la mañana íbanse tía y sobrina a oír misa a un cercano convento de mercedarias.
Aquí el error es asimismo grave, dado que en Alcalá nunca ha habido un convento de monjas de esta orden, aunque sí dos colegios conventos de mercedarios: el de los Calzados, hoy desaparecido, que se alzaba en la calle de los Colegios junto al de los Basilios, y el de los Descalzos, conocido hoy como el antiguo cuartel de Sementales, en la calle del Empecinado... ninguno de ellos, pues, vecino siquiera del Colegio Mayor de San Ildefonso. Puesto que Carrere sitúa el domicilio de la protagonista en la plaza de San Diego, frente a la Universidad -es decir, San Ildefonso-, hubiera bastado con cambiar el inexistente convento por el de los franciscanos de San Diego, que se alzó hasta su demolición a mediados del siglo XIX en el solar que hoy ocupa, en la misma plaza, el cuartel del Príncipe; claro está que tampoco podía exigírsele al bueno de don Emilio conocimientos profundos sobre la historia alcalaína.
Continúa narrándose cómo un apuesto estudiante, el bachiller don Alfonso de Barcelona, fija sus ojos en la bella muchacha y comienza a cortejarla sin el menor resultado. Carrere lo describe como un “mozo muy rico, a juzgar por su atavío y liberalidad” que “más bien que a cursar leyes parecía venido a Alcalá a dar músicas a Margarita, a jugar en las chirlatas y holgarse con la truhanería de los sopistas, andando a picos pardos y rindiendo culto al zumo de la vid”. Pronto serán conocidos en los mentideros de la ciudad -otro pequeño gazapo de Carrere, puesto que Alcalá era entonces tan sólo villa- los frustrados intentos del galán por vencer la resistencia de la esquiva muchacha, el cual decidirá hacer un supremo esfuerzo con ocasión de las fiestas de las Mayas -una tradición que desconozco si existía o no en Alcalá a principios del siglo XVII, pero muy popular en España- en la cual Margarita es elegida Maya, algo así como el precedente, salvando las distancias, de las actuales reinas de las fiestas. La frase concreta del relato es la siguiente:
El Concejo de la ciudad acordó celebrar las fiestas de las Mayas -origen de la cruz de mayo- para la fundación de un hospital, pues el que había veníase al suelo por pura ruina, a más de ser de extrema angostura para los muchos dolientes que allí se aglomeraban.
Tras una prolija descripción de la fiesta de las Mayas leemos cómo fueron muchos los estudiantes que fueron a cantarle coplas a Margarita y, entre ellos, el perseverante don Alfonso de Barcelona, el cual aprovecha hábilmente la ocasión para galantearla. Apercibido el corregidor de las andanzas del inquieto estudiante, se apresurará a advertir a la dueña del riesgo que corre su indefensa pupila de caer en sus redes, lo que acarrearía su deshonra sin la menor posibilidad de defensa dado que el presunto estudiante es, en realidad, un alto personaje de la corte con el cual sería impensable siquiera la posibilidad de un matrimonio como modo de enmendar el pecado de unos amoríos prohibidos.
La única solución es, pues, la huida, por lo que la tutora de la muchacha, profundamente alarmada, dispone su marcha inmediata de Alcalá recluyéndola en el madrileño convento de San Plácido, sito en la calle de San Roque, entre la Gran Vía (inexistente entonces) y San Bernardo. La salida de la villa se realiza de noche y con todo el sigilo posible, lo que no impide que gracias a un sopista -un estudiante pobre- don Alfonso de Barcelona se entere de la fuga y descubra asimismo el nuevo refugio de la muchacha, aunque se verá obligado a esperar a que finalice el curso para proseguir con sus poco honestos planes.
No obstante las circunstancias cambiarán drásticamente los planes del frustrado galán, dado que la muerte del rey Felipe III le obligará a desplazarse a la corte y, según afirma Carrere, “diversos negocios y mudanzas de su fortuna le impidieron volver a enamorar a la gentil Margarita Téllez de Portocarrero”. Más adelante sabrá el lector, aunque seguramente ya lo sospecharía, que el falso estudiante es en realidad el príncipe heredero de los reinos de España, el futuro Felipe IV, lo que justifica plenamente las urgencias de los deudos de la muchacha para ponerla a salvo del libidinoso monarca. Aprovecho la ocasión para remarcar el nuevo dislate histórico de Carrere, dado que ni Felipe IV ni ningún otro monarca español, excepto los actuales miembros de la Casa Real, cursaron jamás estudios universitarios -al menos reglados-, ni en Alcalá ni en ningún otra universidad española.
Con la huida de Margarita y la promesa de Felipe IV de conquistarla cueste lo que cueste, terminan tanto el capítulo como las referencias a Alcalá, aunque la novela continúa relatando los múltiples intentos del monarca por conquistar a la inocente muchacha, los cuales tendrán como colofón el asalto del mismo al convento y la forma en que las monjas consiguen burlar su intento haciéndole creer que la novicia ha muerto, tras lo cual éste decide dejarla profesar sus votos en paz, renunciando a molestarla más así como a sus sacrílegas pretensiones.
Y eso es todo. Aunque en realidad la presencia de nuestra ciudad en la novela de Carrere es escasa, y está trufada por si fuera poco de errores de bulto, no por ello deja de ser un excelente relato que se lee con agrado y deja un buen sabor de boca, razón por la que les recomiendo su lectura. El volumen que yo he utilizado, cuya portada reproduzco, es una antología de obras de este autor editada por José Montero Padilla y publicada en 1999 por la editorial Castalia, aunque existen también otras ediciones antiguas, alguna de ellas bajo el título de La leyenda de San Plácido.
No acaba aquí la presencia de Alcalá en la obra de Emilio Carrere, ya que asimismo hace mención a nuestra ciudad en su novela La torre de los siete jorobados, cuya curiosa historia ya ha sido comentada anteriormente. No obstante, según el documentado estudio de Jesús Palacios que hace de prólogo a la reedición de la editorial Valdemar1, en el cual se establece la autoría de cada uno de los capítulos, la referencia a Alcalá correspondería al propio Emilio Carrere al pertenecer al relato original Un crimen inverosímil que sirvió de embrión de la misma, y no a la ampliación de este último realizada por Jesús de Aragón. La referencia, aunque breve y tangencial, es jugosa, puesto que constituye un curioso ucronismo al ubicar la extinta universidad complutense en la España contemporánea del autor -es decir, el primer tercio del siglo XX-, casi un siglo después de que ésta hubiera sido suprimida por los gobiernos liberales del reinado de Isabel II.
La cita, en concreto, pertenece al capítulo titulado La extraña escritura del señor Catafalco, donde el fantasma de este personaje se aparece al protagonista, Basilio Beltrán, para pedirle que vengue su asesinato, el cual ha sido inducido por el vengativo padre de una niña fallecida de muerte natural -el señor Catafalco era médico- a la cual éste no había podido salvar la vida. Dice así el finado:
Un asunto profesional -un Congreso antituberculoso- me obligó a salir de la corte. Al subir al tren me fijé casualmente en un jovenzuelo muy mal vestido y de aspecto enfermizo que me miraba con insistencia inquietadora.
(...)
Dos horas después, al descender en Alcalá de Henares, en cuya Universidad se celebraba el Congreso, a la salida de la estación, detrás de un árbol del camino, volví a ver al mozalbete enfermizo y mal trajeado, siempre con la mano derecha hundida en el bolsillo de su chaqueta.
Asustado, puesto que gracias a la visión de otra paciente conoce el día del mes y la hora exacta -aunque no el mes- en que corre el riesgo de ser asesinado, corre a la fonda y se encierra en su habitación a la espera de que pase la hora fatídica. Y se pregunta:
¿Estaría en Alcalá el mozo sospechoso, o sólo sería una alucinación de mis ojos aterrorizados? Casi juraría que era él, aunque sólo le vi rápidamente al paso, medio oculto por un tronco de árbol.
Finalmente, tras evitar el intento del misterioso joven de entrevistarse con él, consigue conjurar el peligro al menos en esa ocasión... Aunque más adelante será finalmente asesinado, pero esto no tendrá lugar ya en Alcalá, que por cierto no vuelve a ser citada de nuevo en la novela por ninguno de los dos autores, desarrollándose la acción en la villa de Madrid.
1 CARRERE, Emilio. La torre de los siete jorobados. Prólogo de Jesús Palacios. Col. El club Diógenes, nº 90. Ed. Valdemar. Madrid, 1998.
Publicado el 13-9-2003, en el nº 1.823 de
Puerta de Madrid
Actualizado el 10-2-2006
